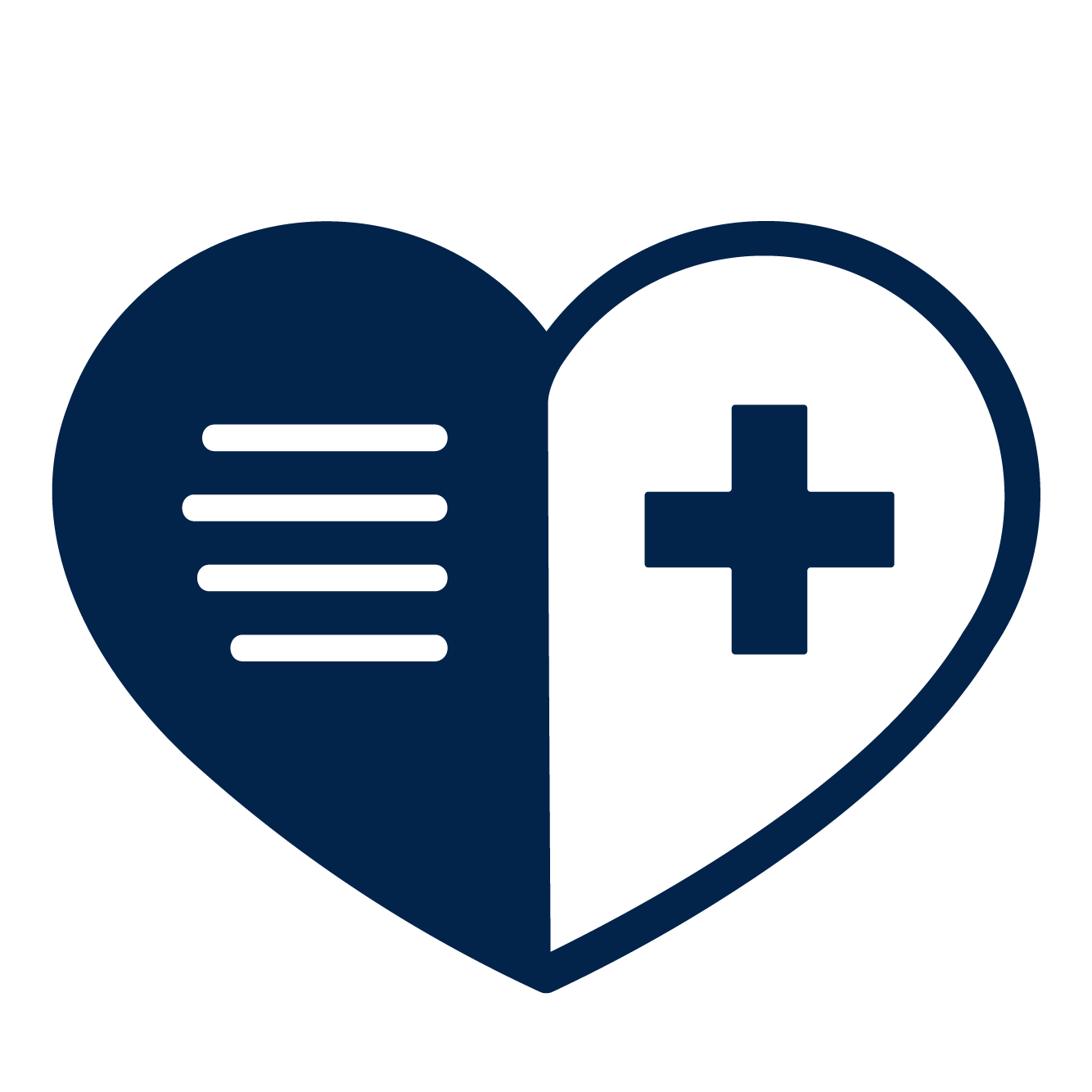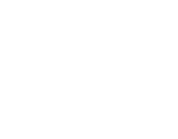MADRID — Te dicen que es una guerra y no es una guerra. Una guerra es el resultado de las decisiones del hombre. La epidemia del coronavirus lo es, si acaso, de sus indecisiones. Y no es fácil decidir frente a algo tan extraordinario. Ahora unos pocos políticos gobiernan —deben administrar la crisis como pueden, improvisando, sin manuales ante lo extraordinario—; los demás se dedican a la caza de culpables. Los gobiernos hablan mucho de la crisis global, para exculparse; las oposiciones hablan mucho de la crisis local, para inculparlos.
Pero es cierto que lo que está en crisis es el mundo: nunca hubo una crisis tan general. Aunque sus soluciones, parece, serán locales, nacionales, y sálvese quien pueda.
Las situaciones extremas, te dicen, te ponen frente a la verdad. Es bonito: una manera elegante de decir que las situaciones normales la esquivan. No es difícil: contamos con un conjunto de mentiras habituales, las que nos hacen vivir todos los días. Pero ahora no funcionan bien; hay que crear mentiras especiales, que sirvan, como sirven todas, para engañarnos o consolarnos o engañarnos y consolarnos o solamente anestesiarnos. El opio, le decían.
Y hay una que circula con bríos: que China pudo contrarrestar mejor el virus porque es una dictadura, que pudo cerrar sus ciudades y obligar a sus ciudadanos porque es un régimen autoritario. La noción se ha transformado en uno de esos lugares comunes que aceptamos y adoptamos, esas afirmaciones que nos gusta repetir sin repensar. Yo creo que no: que pudo contrarrestarlo mejor porque es más rica.
El obstáculo para establecer cuarentenas extremas en las “democracias occidentales” no fue la libertad. Nada indica que millones de personas se habrían negado a encerrarse: el trueque de libertad a cambio de salud funciona perfectamente en estos días —y puede ser un gran problema en el futuro—. El problema de estas democracias es la economía: tenían —y tienen— miedo a cerrar todo porque se pierde demasiada plata.
China es más grande y más rica. Con más reservas, puede dejar de ganar durante unos meses. Por eso, creo, pudo aplicar enseguida las medidas que muchos países occidentales rechazaron durante semanas —que, ahora sabemos, fueron fatales para muchos—.
El problema central, el que seguiremos repasando por décadas, es este dilema de hierro entre salvar vidas y salvar dinero.

Es como si todo esto sirviera, al fin y al cabo, para poner en escena la contradicción básica entre dos formas de ver el mundo. Tan desnuda: la bolsa o la vida. Claro que la opción no se presenta cruda: ninguno de los que claman por la economía quiere ponerla en esos términos. Entonces te dicen que salvaguardar la economía significa salvar vidas en el futuro, que serían afectadas por la crisis económica, y proponen sacrificios que nunca son suyos.
Vivimos en sociedades de la abundancia, donde hay mucho más que lo que se necesita, solo que concentrado sin vergüenza. Entonces la caída de la economía es, efectivamente, un problema contable para unos pocos, un problema vital para muchos. Son los que sufrirán porque tienen tan poco que no pueden tener menos. Pero los políticos y empresarios que enarbolan esa amenaza para clamar contra las cuarentenas no suelen ofrecer la solución más obvia: que los que tienen mucho repartan una parte.
(Te hablan de la guerra, decíamos, y la pandemia no es una guerra, no es el enfrentamiento entre dos ideas. Pero en su solución sí hay una guerra, ese enfrentamiento. Que tiene ganadores distintos en distintos países: todos sabemos lo que hacen Trump y Bolsonaro, lo que quiso hacer Johnson).
Los Estados son los instrumentos de redistribución que conocemos. Su herramienta se llama impuesto: es la manera de tomar la riqueza donde está y colocarla donde no está, a través de subsidios directos o de servicios de salud, sanidad, educación, seguridad, vivienda. En esta crisis los Estados se fortalecieron. Ha quedado claro que son los únicos que pueden manejar los momentos extremos; que, en esos momentos, el famoso mercado puede ser un obstáculo. Habrá que ver si ese paso al frente de los Estados se mantiene cuando la crisis pase. Los mercados van a contraatacar. Habrá que ver con cuánta fuerza, cuánto éxito. Eso depende, claro, de las ganas y voluntades de los ciudadanos —que van a ser distintas en cada país: para eso sirven los países—.

Un hombre ve desde la ventana a la policía que patrulla las calles en Bombay para que la población cumpla el mandato de confinamiento.Credit…Rafiq Maqbool/Associated Press
Se habla tanto de los cambios que la crisis traerá, de futurología. Una crisis no cambia nada por sí misma. Lo cambian las fuerzas que pelean a partir de la crisis —y que la crisis puede cambiar—. Habrá sectores que tratarán de restablecer el reino del mercado, habrá otros que intentarán mantener más presencia del Estado y, según la potencia destructiva de la crisis, según cómo se cuente/lea, más o menos personas apoyarán a unos u otros. Ahora, con el miedo, se dicen —e incluso se hacen— muchas cosas. La cuestión será ver qué se hace cuando el miedo pase. O cuánto miedo quedará y cuánto cabreo.
Algunos dicen que será como el principio del Estado de Bienestar europeo. Que empezó tras el desastre de la Segunda Guerra Mundial pero no por el desastre; porque sus conductas durante ese desastre habían hecho que la izquierda creciera y la derecha se hundiera, y el comunismo amenazaba.
Ahora tampoco alcanzaría con el desastre; tendría que suceder, como entonces, que se produjera la tasa de cabreo social necesaria para empujar a los gobiernos en esa dirección. Que quedara claro que esta pandemia no habría sido igual sin la destrucción de la sanidad pública por las fuerzas del mercado y que la salud desigual no les sirve ni siquiera a los que pueden pagarla porque los bichos no respetan barrios ni chequeras. Y que, además, los ricos necesitan que los ciudadanos sigan sanos para consumir; en cuanto se avistó la epidemia, las bolsas se derrumbaron por si acaso.
Hay sectores insospechables de cualquier socialismo que lo creen. El gesto político más significativo de estos últimos días fue el editorial del Financial Times, portavoz habitual de “los mercados”, cuando escribió que, tras la pandemia, “para pedir un sacrificio colectivo uno debe ofrecer un contrato social que beneficie a todos”. Y que para eso, “será necesario poner sobre la mesa reformas radicales, que reviertan la dirección principal de las políticas de las últimas cuatro décadas. Los gobiernos tendrán que aceptar un rol más activo en la economía. Deben considerar los servicios públicos como inversiones y no como pasivos, y buscar las formas de hacer menos inseguros los mercados laborales. La redistribución volverá a la agenda; se cuestionarán los privilegios de los mayores y los ricos. Políticas que hasta hace poco se consideraban excéntricas, como la renta básica y los impuestos a la riqueza, tendrán que entrar en la mezcla”. Pero nada sucederá si millones y millones de personas no lo exigen.
Si alguien hubiera querido ofrecer una gran lección sobre el Antropoceno, nuestro destrozo de la Tierra, jamás habría podido imaginar nada mejor que estos días de retirada de los hombres y regreso de plantas y delfines y cielos azulitos. Ahora resulta aún más obvio que es nuestra presencia la que crea esas perturbaciones, y que tenemos que buscar la forma de combinar esa presencia con la menor tasa posible de perturbación. (Sin llegar a la tontería común de suponer que somos malos y los animales buenos. La naturaleza también es el virus. Llevamos diez mil años tratando de moderar sus efectos y lo hemos conseguido bastante bien; de vez en cuando se planta y nos mata con un tsunami, un terremoto, una corona).
Quizás estemos aprendiendo, en estos días, que gastamos mucho más que lo que necesitamos. Que hemos armado sociedades que despilfarran en tantas tonterías en lugar de invertir en lo que importa: cuidarnos a todos. Ojalá salgamos de estas semanas de austeridad forzosa convencidos de que no era necesario gastar tanto. Que no vale la pena correr y correr, que no vale la pena acumular: que se puede vivir de otras maneras, que todo puede deshacerse en un bichazo. Lo sabíamos, decíamos que lo sabíamos, pero no.
Hoy lo estamos viviendo.
FUENTE:
https://www.nytimes.com/es/2020/04/10/espanol/opinion/coronavirus-crisis-soluciones.html